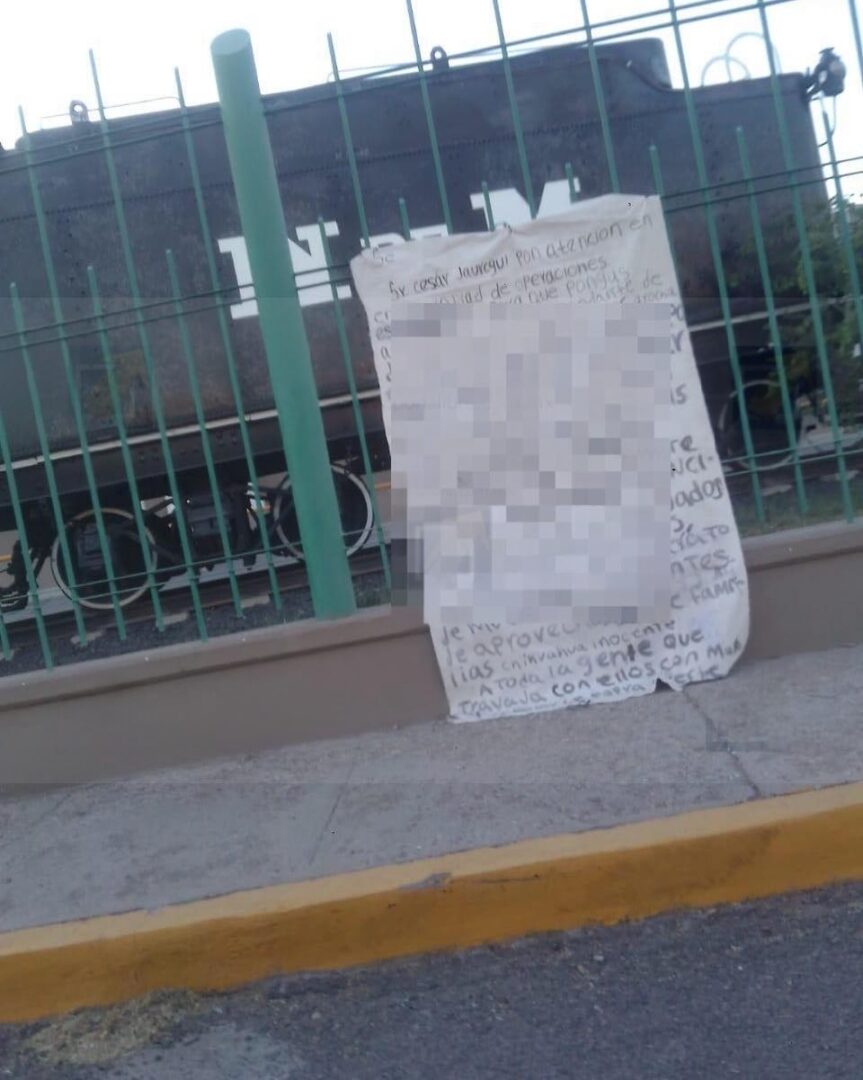Trabajo infantil, explotación indígena y sueldos de hambre en los campos del centro-sur del estado
HISTORIASMX. – En la vasta región centro-sur del estado de Chihuahua, donde las tierras fértiles del desierto han sido transformadas por sistemas de riego en fértiles campos de cultivo y extensos ranchos ganaderos, se esconde una de las realidades más crudas del campo mexicano: la explotación sistemática y brutal de miles de jornaleros agrícolas e indígenas que, bajo el sol abrasador, trabajan jornadas que desafían los límites humanos por sueldos de miseria. En muchos casos, también lo hacen sus hijos.
Jornaleros invisibles: las raíces de una explotación histórica.
A lo largo de municipios como Jiménez, Camargo, Delicias, Meoqui y Saucillo, la agricultura intensiva y la ganadería industrial han crecido de forma exponencial gracias a los cultivos de alfalfa, chile, cebolla, nogales y forraje, todos altamente dependientes de mano de obra barata. Esta mano de obra llega mayoritariamente desde comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara o desde estados del sur de México como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde la pobreza extrema obliga a familias enteras a migrar con la esperanza de sobrevivir.

Los patrones de los ranchos y agroindustrias suelen aprovecharse de la desesperación de estas familias. Se reportan sueldos que oscilan entre los 100 y 150 pesos por jornada de 10 a 14 horas diarias, sin contar descansos, sin prestaciones, sin acceso a servicios médicos, y en muchos casos sin contrato formal. Se trata de un sistema que bordea la esclavitud moderna, sostenido por la falta de supervisión estatal y la complicidad del silencio.
Indígenas tarahumaras: de las montañas al surco.
Los jornaleros indígenas de la región serrana, particularmente rarámuris y o’obas (tepehuanes), son quienes sufren los peores abusos. Al no hablar completamente el español, tener nulo acceso a la educación básica y carecer de documentación oficial en muchos casos, se convierten en blanco fácil de un sistema que los exprime sin protección legal alguna.
En los campos, los patrones los alojan en galeras improvisadas construidas con madera y láminas, sin agua potable ni baños adecuados. Las familias enteras duermen en el suelo, cocinan con leña y almacenan agua contaminada en tambos de plástico. Las condiciones sanitarias son inhumanas y los brotes de enfermedades estomacales, infecciones cutáneas y respiratorias son frecuentes.
Niñez robada: explotación infantil en los surcos del desierto.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis humanitaria es la presencia constante de niños trabajando en los campos. A pesar de las leyes federales que prohíben el trabajo infantil en actividades agrícolas peligrosas, en Chihuahua miles de menores, especialmente indígenas, son obligados a sembrar, recolectar y cargar bultos desde los 6 o 7 años de edad.
Las escuelas rurales, muchas veces inexistentes o con ciclos irregulares, son abandonadas por completo durante la temporada de cosecha. “Nos dicen que si no trabajamos todos, no sale para comer”, cuenta una madre indígena en un campamento jornalero de La Boquilla, Camargo. Sus tres hijos, de entre 7 y 12 años, la acompañan diariamente al campo. Nadie les entrega equipo de protección. Nadie supervisa.

Algunos patrones justifican la presencia de los niños bajo el argumento de que “ayudan a sus padres” o “es una tradición familiar”, pero la realidad es que se benefician económicamente del trabajo infantil, pagando lo mismo por dos o tres miembros de una familia que por un solo adulto formal.
Riesgos laborales sin regulación.
El trabajo agrícola en esta región implica exposición directa a pesticidas, jornadas bajo temperaturas que superan los 40 °C, deshidratación, lesiones musculares y accidentes con maquinaria. Sin embargo, la ausencia de normas laborales aplicadas con rigor permite que los patrones operen sin proveer equipo de seguridad, botiquines, ni siquiera sombra adecuada.
De acuerdo con informes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y otros organismos locales, las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) son mínimas o inexistentes. Los patrones, muchos de ellos con poder económico y relaciones políticas, evitan sanciones a través de corrupción o alegando informalidad.
El silencio cómplice del Estado.
Pese a que desde 2013 existe el “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” en Chihuahua, en la práctica sus beneficios apenas alcanzan a una fracción de los trabajadores. Las casas del jornalero que se prometieron en campañas políticas están abandonadas, mal construidas o fueron adjudicadas a otros fines.
Por otro lado, los municipios rara vez asumen su responsabilidad, alegando que es un asunto “federal” o “agrícola privado”. La realidad es que las autoridades locales conocen perfectamente la situación y no actúan.
“Aquí no hay derechos”: testimonios de una vida de abuso.
Alicia, una jornalera mixteca de 28 años que trabaja desde los 13 en campos de cebolla en Saucillo, cuenta que nunca ha tenido vacaciones, aguinaldo ni seguridad social. “Nos dicen que si no nos gusta, que nos vayamos. Pero ¿a dónde vamos a ir?”.
Héctor, un jornalero rarámuri de Batopilas, ha perdido dos dedos en una maquinaria y jamás recibió indemnización. “Me dieron 500 pesos y me dijeron que me fuera. Ya no me llamaron para trabajar”.
Estos no son casos aislados, sino la norma. Historias similares se repiten en cientos de ranchos, bodegas y cultivos del centro-sur de Chihuahua.
Una deuda social pendiente.
La región centro-sur de Chihuahua, símbolo de riqueza agrícola para exportación, se sostiene sobre las espaldas de miles de trabajadores explotados, de comunidades indígenas marginadas y de niños que deberían estar en la escuela, no cosechando cebollas.
Sin voluntad política para implementar inspecciones reales, sin castigos a patrones abusivos, sin un sistema integral de derechos laborales adaptado a las condiciones del campo, la explotación seguirá.
Y mientras tanto, de sol a sol, en los surcos del desierto, la dignidad humana sigue siendo sacrificada por el beneficio de unos cuantos.
Por: HISTORIASMX.