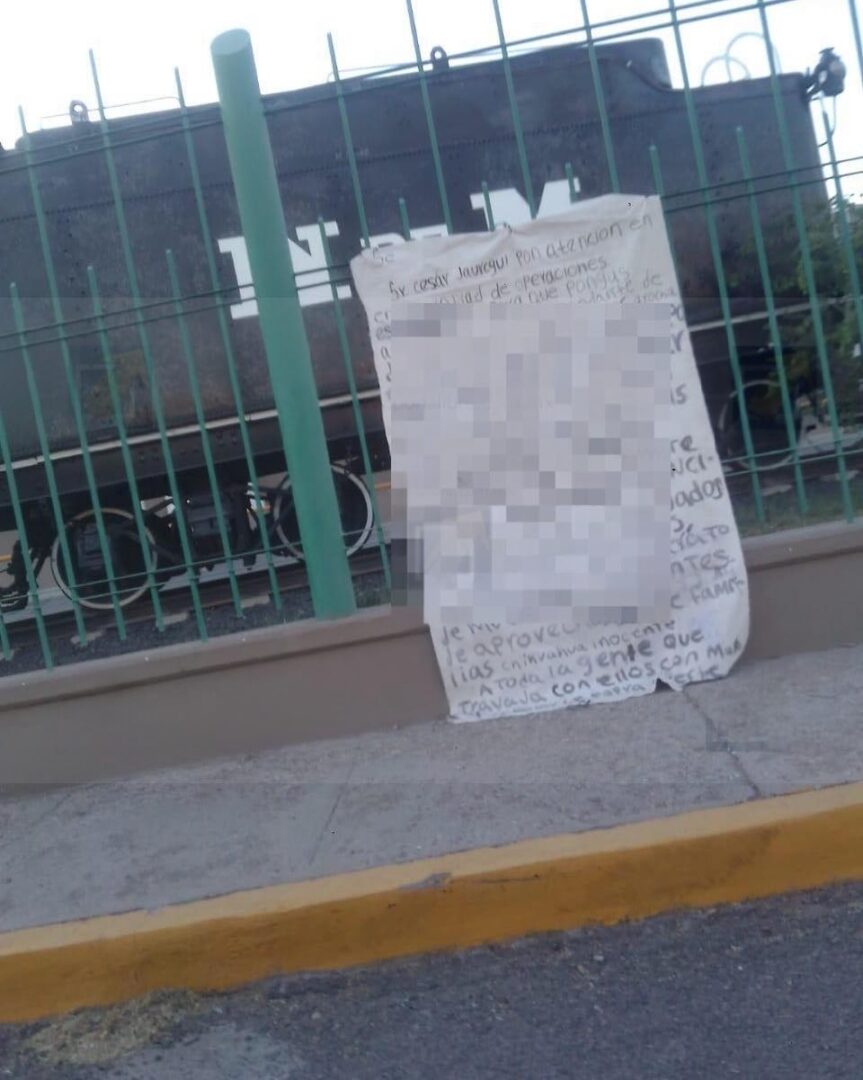En los rincones más olvidados del país, donde el sol hiere y el viento no encuentra a quién hablarle, hombres curtidos por la intemperie convierten en brasas el alma misma del desierto: el mezquite.
Entre dunas, nopaleras y huizachales: una tierra que arde en silencio
HISTORIASMX. – El vasto Bolsón de Mapimí, compartido entre Chihuahua, Coahuila y Durango, es un universo seco y aparentemente inerte. Sin embargo, entre sus médanos, planicies salitrosas y cauces de arroyos secos, resiste un bosque bajo y espinoso: el mezquital.

Este ecosistema, aunque modesto en apariencia, sostiene la vida de miles de especies y de comunidades humanas que han aprendido a convivir con su rudeza ancestral.
En algunas de las zonas más remotas del desierto —en rancherías sin nombre, entre los límites de Ocampo y Sierra Mojada en Coahuila, y los municipios de Jiménez, Coyame y Manuel Benavides en Chihuahua— hombres y mujeres elaboran uno de los productos más antiguos y necesarios de las zonas rurales: el carbón vegetal.

Y aunque su uso ha disminuido en las ciudades, sigue siendo fundamental en comunidades sin acceso confiable a gas o electricidad, y también abastece a mercados urbanos y turísticos que demandan carbón de calidad para asadores y restaurantes de carnes al carbón.
El mezquite: madera dura, carbón noble
El mezquite (Prosopis spp.) no es cualquier árbol. De crecimiento lento, corteza rugosa y raíces profundas, ha sido testigo de siglos de sequía y sobreviviente de embates climáticos. Su madera densa y resinosa es ideal para hacer carbón, ya que produce brasas duraderas, intensas y de combustión limpia, características que lo hacen altamente cotizado.

Pero los carboneros de estas tierras lo saben bien: no todo mezquite debe ser talado. En muchas rancherías se conserva una ética oral no escrita, que dicta que sólo se debe utilizar madera muerta, ramas caídas o árboles ya secos. Tal práctica, sin embargo, no siempre se respeta, sobre todo ante la presión de compradores o revendedores que exigen cargamentos completos en poco tiempo.
El proceso: una alquimia entre fuego y tierra
La elaboración del carbón comienza con la recolección de leña seca, que muchas veces implica recorrer kilómetros a pie o en camionetas desvencijadas. Los troncos y ramas son cuidadosamente apilados en forma de pirámide o domo, luego cubiertos con tierra o láminas metálicas recicladas. Este método —conocido como carbonización por sofocamiento— consiste en prender fuego a la base de la pila y controlar el ingreso de oxígeno, de forma que la madera no se consuma por completo, sino que se transforme en carbón.

Durante dos a tres días, los carboneros deben permanecer cerca, vigilando que no se descontrole el fuego ni se apague. El humo que sale por las pequeñas chimeneas improvisadas indica el ritmo del proceso. A veces, basta un cambio de viento o un descuido para que la pila arda sin control, y semanas de trabajo se pierdan en cenizas.

Una vez enfriado, el carbón se recoge a mano, se sacude y se ensaca, muchas veces en costales reutilizados de alimento para ganado o fertilizante. Desde allí, viaja en camionetas hasta los pueblos más cercanos, donde es vendido a intermediarios que lo revenden en zonas urbanas como Delicias, Torreón o Saltillo, a precios que duplican o triplican lo que recibió el productor original.
El dilema ambiental: ¿hasta cuándo habrá mezquites?
Aunque muchos carboneros afirman utilizar sólo madera muerta, los recorridos por la región muestran claros signos de sobreexplotación: mezquites jóvenes cortados a ras del suelo, raíces expuestas, y una preocupante reducción de cobertura vegetal en varias zonas. Esto no sólo pone en riesgo la regeneración natural del ecosistema, sino que también provoca erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y reducción de sombra y alimento para el ganado.

El equilibrio es frágil. “Nosotros vivimos del carbón, pero también del mezquite… Si se acaba, se acaba todo”, dice Don Antonio Ramírez, un carbonero de 68 años de la región de La Perdida, al sur de Coahuila. Conoce cada arroyo seco, cada loma, y jura que sus pilas sólo consumen madera caída. “Lo que sí está mal es la gente que viene con motosierra a tumbar parejo… esos no piensan en mañana”.
¿Soluciones posibles?: entre regulación y conciencia comunitaria
En algunos ejidos de Coahuila y Chihuahua, se han empezado a implementar acuerdos internos para regular la producción de carbón: se asignan zonas de recolección, se prohíbe la tala de mezquites vivos, y se establece una rotación para permitir la regeneración. Sin embargo, la falta de apoyo técnico y la ausencia de presencia institucional hacen que estas iniciativas sean frágiles y dependan exclusivamente de la voluntad colectiva.

Por otra parte, existen proyectos de estufas eficientes y programas para reforestar con mezquite y huizache, pero su cobertura sigue siendo limitada, y muchas familias dependen del carbón como única fuente de ingreso, especialmente en los meses más duros del año.
Brasas que alumbran realidades invisibles
Hablar del carbón de mezquite en el desierto chihuahuense no es solo referirse a un producto rural: es hablar de una economía paralela, de saberes ancestrales, de oficios duros que persisten sin voz ni apoyo. Es también un llamado de alerta: si el mezquite muere, no sólo mueren las brasas, muere un ecosistema, una forma de vida y una cultura forjada en la resistencia del desierto.
Por: Gorki Rodríguez.