De abril a junio, la Sierra Tarahumara Alta y Baja se convierte en un hervidero de actividad agrícola. Durante esta temporada, los rarámuris y otras comunidades indígenas cosechan alrededor de 13 tipos de maíces nativos, cada uno con características únicas y adaptadas a las condiciones locales.
HISTORIASMX. – La Sierra Tarahumara, parte de la Sierra Madre Occidental, es hogar de diversas etnias que han mantenido vivas sus tradiciones ancestrales. Entre estas etnias se encuentran los Pimas u O´oba, Guarijios o Makirawe, Tepehuanos u Ódami y los Rarámuris.
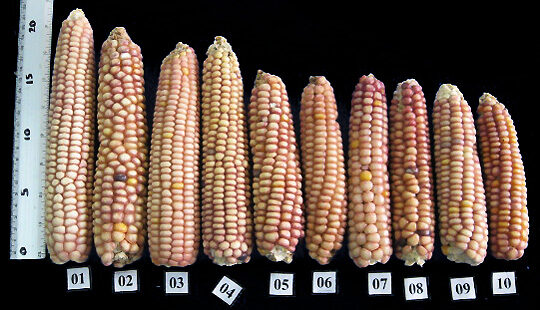
Cada una de estas comunidades contribuye a la rica diversidad cultural de la región, preservando costumbres y modos de vida que han perdurado a lo largo de los siglos.
Los Rarámuris: Guardianes de Tradiciones Ancestrales.
Los Rarámuris, también conocidos como el pueblo Tarahumara, habitan en chozas de troncos de árbol que se encuentran dispersas por las laderas de las montañas y los arroyos, en las altas mesetas de la Sierra Tarahumara. Estas viviendas, inalteradas desde tiempos precolombinos, carecen de sillas y mesas, reflejando un estilo de vida sencillo y en armonía con la naturaleza.

Las fiestas son el corazón de la vida comunitaria rarámuri. Conocidas como kórima, estas celebraciones son fundamentales para la cohesión social, construyendo redes de parentesco y apoyo mutuo. Durante estas fiestas, se resuelven problemas comunitarios y las autoridades pronuncian discursos (nawésari) para recordar a todos lo que significa ser un buen rarámuri.
Preservación de la Lengua y Cultura.
La lengua rarámuri se conserva a través de la tradición oral, transmitida de generación en generación. En el noreste de México, esta lengua es hablada por 85 mil personas, lo que refleja su vitalidad y la importancia de su preservación cultural.
La Temporada de Siembra: Un Ritual de Vida.
De abril a junio, la Sierra Tarahumara Alta y Baja se convierte en un hervidero de actividad agrícola. Durante esta temporada, los rarámuris y otras comunidades indígenas cosechan alrededor de 13 tipos de maíces nativos, cada uno con características únicas y adaptadas a las condiciones locales.
Diversidad del Maíz: Un Tesoro Agrícola.
- Apachito: Caracterizado por un ciclo vegetativo corto, baja altura y alta producción de tallos secundarios. Sus mazorcas son alargadas y cilíndricas con granos semicristalinos a cristalinos de color amarillo, blanco y rosado. Esta raza es endémica del estado de Chihuahua, especialmente en la Sierra Tarahumara.
- Azul: Sus mazorcas alargadas tienen granos cristalinos y semi harinosos de color azul a violáceo en la aleurona. También es endémica de Chihuahua, y se distribuye en la Sierra Tarahumara.
- Complejo Serrano de Jalisco: Las mazorcas son cónicas y alargadas, con granos de textura cristalina a semi-dentada y colores que van del blanco al amarillo, rojo y tonalidades de anaranjado.
- Cristalino de Chihuahua: Mazorcas alargadas y cilíndricas con granos cristalinos y semicristalinos de color amarillo y blanco. Adaptado a gran altitud (1,900-2,200 m) en el centro-oeste y noreste de Chihuahua y la Sierra Tarahumara.
- Gordo: Mazorcas alargadas y semi-elípticas con granos grandes de textura harinosa, generalmente blancos. Esta raza es endémica de Chihuahua, desde Janos hasta Guadalupe y Calvo.
- Mountain Yellow (Amarillo de Montaña): Mazorcas cónicas con granos mayormente cristalinos y endospermo amarillo.
Conservación y Respetos a las Tradiciones y el Medio Ambiente.
Es crucial que la riqueza cultural y agrícola de la Sierra Tarahumara sea protegida y respetada. Las etnias indígenas, como los rarámuris, han preservado sus costumbres y su lengua a lo largo de los siglos, y su modo de vida debe ser valorado y apoyado.
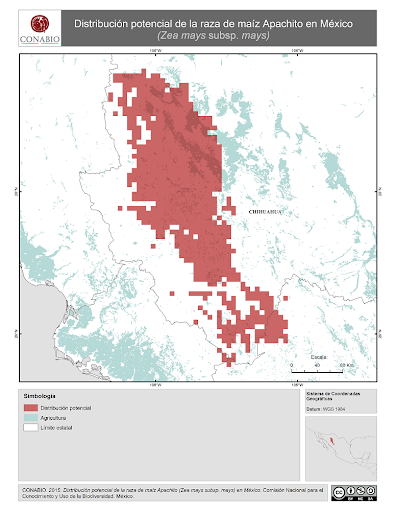
Además, es esencial proteger el hábitat natural de la región y evitar prácticas destructivas como la caza furtiva y la destrucción del hábitat. La Sierra Tarahumara no solo es un refugio para la biodiversidad, sino también un patrimonio cultural invaluable que debe ser preservado para las futuras generaciones.

Por: Gorki Rodríguez.




